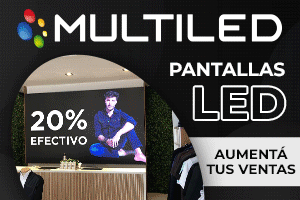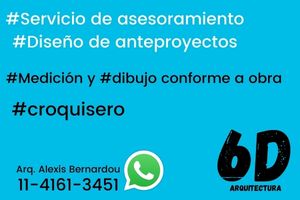La ciudad de Buenos Aires se encontraba en plena expansión en las primeras décadas del siglo. Sólo a partir de la década del cuarenta el proyecto moderno es asumido por el conjunto social, articulado a la consolidación de una floreciente industria de la construcción que demandaba el perfeccionamiento de la técnica. Una neutralidad estética y un racionalismo consecuente con el desarrollo de las fuerzas productivas, serán la expresión dominante en el montaje de una ciudad que reclamaba una nueva identidad acorde con los signos de la época. Primera parte.
El origen de las vanguardias arquitectónicas está sin dudas vinculado al desarrollo del proyecto moderno en la sociedad contemporánea y es por ello un proceso histórico lleno de contradicciones.
Teniendo en cuenta un concepto amplio de vanguardia, puede entenderse como un aspecto humano que colocó su mirada en las transformaciones que requería la sociedad de la época con todos sus matices ideológicos, donde el espíritu de la época es reemplazado por el espíritu de lo nuevo
A esta ruptura corresponden las diversas manifestaciones de la nueva modernidad que se generarían en la cultura porteña, donde la nueva estética adquiriría límites geográficos en la pampa o en el suburbio marginal.
La ciudad se encuentra en plena expansión en las primeras décadas del siglo, conformándose en un repetido escenario donde se estructuran las fuerzas económicas que dominan su transformación morfológica. La explotación intensiva de las áreas centrales y la extensiva del suburbio conformarán los patrones formales de su crecimiento y de su nueva identidad evidenciada en su acelerada verticalización.
Es sólo a partir de la década de los cuarenta, cuando el proyecto moderno será asumido tardíamente por el conjunto social, aunque no en forma manifiesta y plenamente institucionalizado. Pero ahora si, articulado a la consolidación de una floreciente industria de la construcción que demandaba el perfeccionamiento de la técnica.
La síntesis de esta particular experiencia de la modernidad será dada por su marginación ideológica y por la autoexclusión de la utopía que motivaba como desencadenador de transformaciones radicales.
Una neutralidad estética y un racionalismo consecuente con el desarrollo de las fuerzas productivas, serán la expresión dominante en el montaje de una ciudad que reclamaba una nueva identidad que armonizara con los signos de una nueva época.
La irrupción de los cambios en la vida contemporánea de las primeras décadas del siglo, causadas por las transformaciones económicas, productivas, tecnológicas, el ascenso de nuevos sectores sociales ascendentes y la consolidación de una nueva cultura tamizada por la inmigración y el criollismo, conforman el marco existencial en el cual se desarrollan las ideas de las vanguardias autóctonas, en las primeras décadas del siglo.
La explosión urbana que comienza a partir de 1980, y que se extenderá hasta 1930, estará caracterizada por el arribo de una, masa inmigratoria, que estructurada por el flujo de excedentes de capitales británicos y el producto de la acumulación de la renta agraria, traerán como consecuencia el desarrollo de una industria liviana, una diferente forma de distribución del producto bruto interno y el surgimiento, a partir de estas necesidades, de nuevas temáticas arquitectónicas acordes a estos cambios.
Este proceso revoluciona en la década de los treinta la cultura urbana, repercutiendo sobre su morfología y su estructura tipológica, transformando a la ciudad en embrión de la metrópoli moderna.
Al comienzo de esta década se establecen los cables de alumbrado público en reemplazo de los viejos sistemas a gas y kerosene. Se introducen los modernos medios de transporte, extensión y ramificación del tranvía; se establece el sistema de colectivos para el transporte público y se amplía la red de subterráneos comenzada en 1914. La movilidad sobre la ciudad asume un rol más dinámico en la vida cotidiana, sus efectos son el acercamiento de los barrios al centro; la velocidad y la comunicación comienzan a ser paradigmas de una época de cambios.
Estos fenómenos contribuyen a la consolidación de la estructura barrial de la ciudad, expandiéndose sobre ellos los modelos del núcleo central; barrios como Villa Urquiza, Belgrano, Parque Saavedra y Boedo son las nuevas fronteras de una ciudad que se desplaza hacia el borde mítico de la pampa.(4)
Entre los años 1920 y 1938 se duplica la superficie pavimentada de calles incorporando centros dispersos en un sistema aglutinador que motivará su identidad moderna.