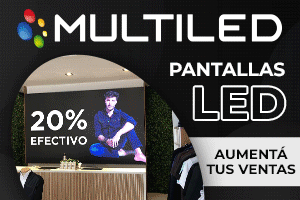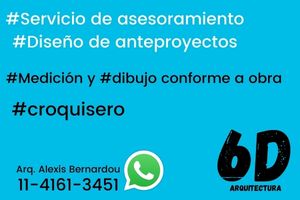Las ciudades ocupan solo el 2% de la superficie terrestre, pero su impacto e influencia sobre el ambiente supera ampliamente esa superficie.
El modelo de concentración, acumulación y segregación que impera en un importante número de países (todos los integrantes del G20, por ejemplo) con su acción extractivista creciente que no cesa hasta agotar un recurso, genera más y más concentración urbana al volcar hacia las ciudades y sus periferias olas sucesivas de refugiados internos y externos que, en la mayoría de los casos, no están preparados para su integración a un medio urbano de alta densidad y se convierten en poblaciones marginales sin medios ni esperanzas.
Este es uno de los dramas característicos del presente (el que abarca al mayor número de personas) solo superado en intensidad por los dramas causados por las guerras y ocupaciones militares o las hambrunas sistémicas consolidadas en algunas regiones del planeta.
Sin duda es allí donde se encuentran los pobres del presente, aquellos que en teoría parecieran ocupar la atención y los esfuerzos de los Organismos Internacionales y los Gobiernos Nacionales o Locales pero que solo reciben desarticuladas y espasmódicas “ayudas”, siempre insuficientes para devolver dignidad a aquellos que el sistema les arrebató, hasta la autoestima.
Los campesinos, los pueblos originarios, los habitantes de pequeñas ciudades que aún resisten esta presión inmigratoria forzada, no son pobres. A lo sumo serán sectores “fuera del mercado” pero mientras mantengan una relación de mutuo sostenimiento con el entorno y el ambiente tendrán medios para subsistir, reproducirse y seguir construyendo su cultura. Sobre ellos se vuelcan las mayores amenazas del presente y América latina es un escenario pleno de situaciones relevantes de este conflicto que se agudiza día a día.
Lo más sorprendente de este fenómeno es que para los Organismos Internacionales que “bajan línea” o para los urbanistas que repiten los postulados “oficiales”, o para los Gobiernos que obedientemente siguen las pautas y tendencias del momento este es un fenómeno positivo. Consideran lo urbano como el escenario ideal para intercambiar servicios, para acceder a las ventajas de las nuevas tecnologías, para desarrollarse en forma individual o colectiva. Niegan e ignoran al desarraigo, el choque cultural, la deshumanización que impera en las ciudades, la ausencia del contacto cotidiano con el medio natural, la falta de recursos de todo tipo y el desánimo. Por lo tanto solo se les ocurre proponer hacer un poco más “ciudadanos” a estos habitantes refugiados que no eligieron acercarse a una ciudad por propia voluntad, sino empujados por la última esperanza de encontrar alguna forma de sobrevivencia.
Lo poco que se hace para paliar la situación de los “pobres desarraigados” va en esta dirección: querer “ciudadanizarlos”, “urbanizarlos” en lugar de buscar el retorno pleno a los lugares de origen, que sería la única política correcta para estos casos.
En este drama en curso se define el presente y futuro mediato de lo urbano. A un capitalismo superconcentrado le convienen urbes superconcentradas y superpobladas en donde brindar servicios para las minorías que se mantengan dentro del mercado les resulte suficientemente rentable. Por supuesto que los justificativos para estas superciudades irán mas allá del reconocimiento que solo importa lo económico, sino que se adornarán con los ropajes de la igualdad de oportunidades, de la accesibilidad a los servicios, de mayor seguridad y control, de oportunidades mejores de esos espacios urbanos para alcanzar status de “eco-ciudades”, etc, etc.
Queda en manos de las nuevas generaciones de arquitectos una visión depuradora de los diseños urbanos que se adapten a las necesidades actuales y protejan el futuro de las ciudades.
Arquitecto Eduardo Yarke

Fuente: Arquitectura Sustentable