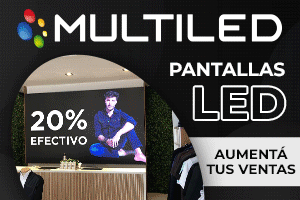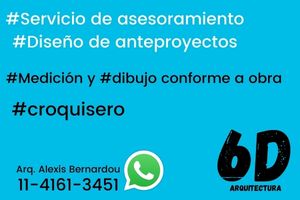La basura, como comúnmente se le conoce a ese aglomerado de residuos orgánicos e inorgánicos, es desde hace ya décadas uno de los temas de mayor “preocupación” social y, en muchos casos, un argumento central de la agenda ambiental de ciudades y países que buscan a gran velocidad encontrar soluciones no solo para su recolección, confinación y tratamiento, sino en gran medida para su aprovechamiento máximo, por ejemplo en la generación de energía.
Así, la escala comienza a ser un factor de peso. Si abordamos desde el empaque o la lata de aluminio hasta instalarnos en la cada vez mayor extensión territorial que ocupan los tiraderos a cielo abierto en nuestras ciudades, iniciaremos la comprensión del lenguaje de la basura, sus reglas y las escasas soluciones que resultan eficaces para detener el incremento de su producción. Por lo anterior, puede pensarse que estos serán en verdad –así parece– nuestros sitios arqueológicos del futuro, la herencia-registro de nuestras vidas.

Ejemplo de esto puede ser el Cementerio de neumáticos de Seseña, en España, el cual hasta 2010 registró un almacenaje de al menos 30 mil toneladas de caucho en una extensión de 10 hectáreas; Fresh Kills Landfill en Staten Island, en Nueva York, con una extensión de 890 hectáreas; Jardim Gramacho en Río de Janeiro, que en su clausura definitiva registró más de 90 metros de altura en desechos y una superficie equivalente a 244 campos de futbol americano. Finalmente, la Ciudad de México, que clausuró en 2012 el Tiradero Bordo Poniente, extensión de 300 hectáreas que recibió durante más de 25 años 12 mil 600 toneladas al día, según autoridades locales.
Si ponemos en la mesa las cifras oficiales del gobierno federal, los números indican que diariamente cada habitante produce de forma directa o indirecta un kilogramo de basura. Habrá que poner en contexto que en México solo se recicla y produce composta del 10% de los residuos, mientras que en Alemania y Austria del 60%. En contraste, Holanda solo confina el 3% de sus residuos, el 65% lo recicla o convierte en composta, y el 32% restante lo utiliza para la generación de energía.

Contrario a lo que puede pensarse, abundan las propuestas sobre el tema, tienen origen desde diversos escenarios que incluyen la tecnificación, la educación cívica y el arte, por mencionar algunos. Sin embargo, nada parece ser suficiente para enfrentar este reto que discrimina fronteras y unifica voces, pero sin resultados.
Medios de comunicación, fundaciones altruistas e instituciones oficiales se han cansado de advertir a la población las consecuencias que trae esta inercia de producción y consumo. Nada parece tener sentido dentro del absurdo de comprar-usar-desechar, pero los universos de la basura son paraísos artificiales, nuevas topografías que delatan no solo lo que se tuvo, sino lo que se aspira tener: un futuro descontextualizado, reciclado y obsoleto, una realidad que hiede al concentrar una estética acumulativa y heterogénea que posee la cualidad de homogeneizarnos sin excepción. Al hablar de desechos parece que todos aceptamos que la suciedad es un elemento de la realidad… y no se puede aparentar su inexistencia mediante la obsesión por la limpieza.
Cualquier cosa que tengan que decir o que podamos expresar para el futuro parece depender de llantas, restos de automóviles, teléfonos móviles, carcasas de computadoras, zapatos, mobiliario, ropa, juguetes, universos de tetra pack, fantasías de plástico… una lista infinita de piezas que por unanimidad consolidan una idea, la del consumo como método de supervivencia para una sociedad “organizada” que no puede dejar de girar en torno a la posesión y al desprendimiento de materia.
¿Cuáles y cómo serán los artefactos que nos describan? ¿Qué objetos facilitarán el entendimiento de nuestro perfil social y modos de vida? Si entendemos que las piezas permiten conocer el desarrollo industrial, intelectual o cultural de una sociedad, la pregunta parece inevitable: ¿qué relatan nuestros desechos sobre nuestro tiempo?
Fuente: