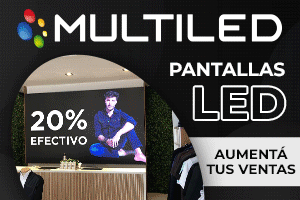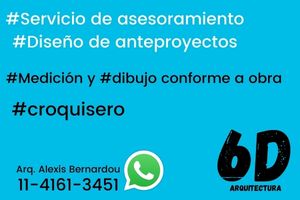Las estructuras voluminosas suponen un enorme gasto y daños irreversibles en el terreno. La tecnología, los transportes y las comunicaciones afectan de manera directa el diseño de las ciudades. Las ciudades inteligentes, enfocadas en el consumo, deberían sensibilizarse, tender hacia un modelo que potencie la comunicación y los intercambios entre ciudadanos con la vista puesta en los procesos de auto-organización.

 El debate alrededor de la Smart City parece una buena oportunidad para reflexionar sobre la posibilidad de pasar del modelo que se ha llamado de las ciudades creativas a un modelo que podríamos llamar de las ciudades del conocimiento. En otras palabras, pasar de modelos basados en la creación de productos y servicios eficientes que nos obligan a un movimiento constante (y al consumo), a modelos basados en la gestión de la información y producción del conocimiento (auto-organización); un modelo menos dependiente del movimiento y que sea capaz de generar sinergias entre personas, proyectos y servicios, para que cada esquina de la ciudad vuelva a ser un espacio de oportunidad.
El debate alrededor de la Smart City parece una buena oportunidad para reflexionar sobre la posibilidad de pasar del modelo que se ha llamado de las ciudades creativas a un modelo que podríamos llamar de las ciudades del conocimiento. En otras palabras, pasar de modelos basados en la creación de productos y servicios eficientes que nos obligan a un movimiento constante (y al consumo), a modelos basados en la gestión de la información y producción del conocimiento (auto-organización); un modelo menos dependiente del movimiento y que sea capaz de generar sinergias entre personas, proyectos y servicios, para que cada esquina de la ciudad vuelva a ser un espacio de oportunidad.
Más que de Smart Cities se podría hablar de Sentient Cities, es decir, Ciudades Sensibles que ofrecen a cada ciudadano la oportunidad de gestionar y transformar su entorno más próximo, encontrando en las relaciones entre vecinos, las sinergias necesarias para el desarrollo de procesos de auto-organización: dinámicas capaces de mejorar e incrementar las conexiones entre personas cercanas, habitantes de un mismo entorno, aprovechando los gestos, las acciones y los intereses más cotidianos.
La búsqueda de estímulos y ese sentimiento de oportunidad (social, económica, cultural, etc.) que desde siempre hemos asociado a la gran ciudad, hoy sin embargo los podemos encontrar en ciudades más pequeñas y periféricas, incluso en zonas rurales.
Esta transformación se debe al progresivo empoderamiento por parte de los ciudadanos en cuanto a su capacidad de comunicarse, que afecta de manera directa a la manera de vivir el espacio. Las oportunidades del espacio que habitamos, no dependen exclusivamente del contexto (urbano o rural), sino que dependen cada vez más de la capacidad de acceder a la información relacionada y de la relación que el entorno social (amigos, familia, compañeros de trabajo), cada vez más distribuido en un territorio muy vasto, tiene con ese espacio en concreto.
La tecnología nos permite movernos a gran velocidad y con costos no muy elevados. Una de las consecuencias de esta simplicidad de movimiento es la tendencia a quitar importancia al espacio continuo de la ciudad para concedérsela únicamente a algunos de sus puntos.
Podríamos incluso llegar a decir que la ciudad ya no es otra cosa que una red de puntos, diferentes para cada persona, en los cuales concentramos la mayoría de nuestras actividades.
Este modelo obliga a las ciudades a dotarse de infraestructuras voluminosas que suponen una inversión económica cada vez mayor y un impacto irreversible en el territorio.
Cuanto más rápido nos movemos de un punto a otro menos interés prestamos a lo que está en el medio. La consecuencia es la reducción del espacio urbano a una serie de puntos de interés interconectados. En este contexto ya no hay sorpresas, puesto que estos puntos suelen tener un carácter muy específico y ya bien conocido.
Necesitamos vivir el espacio en su carácter continuo, más que en su dimensión fragmentada como hacemos ahora. Es decir, buscar las “oportunidades” desde lo que tenemos más cerca y no solamente a través de lo que ya conocemos, moviéndonos hacia puntos de la ciudad con características muy claras y especificas.
Pasemos de una vez de la esclavitud del movimiento y la velocidad, a un modelo que apueste por los ciudadanos y su potencial transformador.
Es absolutamente necesario que paremos de utilizar la tecnología solo para incrementar el consumo (Smart City). Utilicémosla para facilitar procesos de aprendizaje y de auto-organización (Sentient City).
Las tecnologías de la información empiezan a favorecer un estilo de vida que apunta hacia una dirección opuesta, es decir, promueven un mayor interés por el espacio que nos rodea y en general por el espacio continuo de la ciudad.
No podemos seguir entendiendo la gestión urbana como una serie de acciones y programas destinados a guiar y direccionar flujos y procesos desde arriba, incluyendo además un constante intervencionismo de la administración pública en la creación de nuevas infraestructuras físicas y en la transformación de las que ya existen.
Las “oportunidades” que ofrece una ciudad deberían depender de su capacidad de utilizar la información y el conocimiento que se produce dentro de su territorio para favorecer procesos de auto-organización y sobre todo, procesos espontáneos e informales capaces de generar aprendizaje. Sin embargo vivimos en ciudades absurdas, capaces de ofrecer “oportunidades” solo a condición de estar en constante movimiento: un modelo que hace consumir tiempo y recursos a los ciudadanos y espacios y energía a la ciudad.
Todo esto ocurre posiblemente por el simple hecho de que los ciudadanos en realidad no somos protagonistas de la identidad local de nuestro barrio o ciudad.
Ese protagonismo se consigue de dos formas: participando activamente en la gestión local o siendo actores de procesos de aprendizaje de ámbito local, de manera que el entorno y sus habitantes puedan enriquecerse gracias a sus acciones.
El interés por el entorno (espacio continuo) transforma a las personas de usuarios en ciudadanos.
Cada vecino es un mundo. Cada persona que pasa y trabaja en mi barrio puede ser una oportunidad. Lo único que necesitamos es conectar con ella, encontrar la manera de favorecer sinergias.
La información aumenta el potencial del espacio, el movimiento sin embargo, en muchos casos, se lo quita.
Nos encontramos frente a un posible cambio de paradigma. Nos podemos acercar a un modelo de “p2p urbansim” que pone en el centro de todo la actividad de los ciudadanos. En lugar de seguir invirtiendo en grandes infraestructuras, podríamos pasar a invertir en plataformas y proyectos capaces de amplificar el potencial de cada ciudadano para que vuelva a ser protagonista de la gestión de su propio hábitat desde lo más cotidiano.
Una Sentient City es una ciudad que favorece este tipo de procesos, una ciudad que potencia la comunicación y los intercambios entre ciudadanos con la vista puesta en los procesos de auto-organización para que la ciudad vuelva a tener como motor y alma, su propia ciudadanía.
Domenico Di Siena | @urbanohumano
Fuente: urbanohumano.org