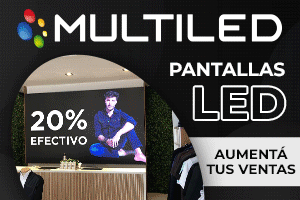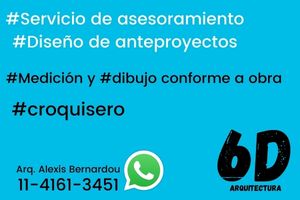Daniel Schávelzon es una persona que ha logrado unir arquitectura con arqueología y cuyo trabajo es la arqueología histórica en zonas urbanas, disciplina que ha desarrollado e impulsado en Buenos Aires y otros sitios del país y del exterior.
 Además trabaja en temas de conservación del patrimonio cultural, políticas culturales y tráfico ilegal de obras de arte.
Además trabaja en temas de conservación del patrimonio cultural, políticas culturales y tráfico ilegal de obras de arte.
En el amplio y acogedor escritorio de su vivienda, rodeados de una gran biblioteca que demuestra que en esa casa se respira cultura, entrevistamos a Daniel para conocer más de su tarea y de la relación entre arquitectura y arqueología.
“Hay muchos puntos de contacto. La arqueología se ocupa de interpretar y comprender el pasado, pero para nosotros el pasado termina ayer, hace un rato, no hace 200 ó 5000 años de manera que es un pasado reciente. Quienes hacemos arqueología urbana trabajamos con la ciudad en la cual, obviamente, hay arquitecturas. Eso no es casual ya que la ciudad es el gran invento de la humanidad. No existiría la civilización sin la ciudad, un tema que me fascina tomando a la ciudad como un hecho colectivo, social, económico, político y como hecho arquitectónico. En el caso de Buenos Aires hay que verlo desde la arqueología por dos motivos. Primero porque es una ciudad que ha sido muy destruida ya que prácticamente no queda nada desde la fundación hasta avanzado el siglo diecinueve. Tenemos algunas fachadas de iglesias muy transformadas, restauradas e incluso reconstruidas; con lo cual lo que nos queda es poco llegando a nada. No hay otro medio para estudiarlo, si lo que nos preocupan son los hechos materiales, concretos y no los documentos escritos, es la única alternativa. En Europa hablar del siglo XVII o XVIII es ridículo porque está ahí, está en la calle, está en la vereda; se puede ver. En cambio aquí hablar de eso es imposible porque no existe.
– Por qué sucedió eso con Buenos Aires?
– Porque desde que existe como tal, la ciudad fue pensada como un artefacto que cambia en forma constante. No fue pensada como un objeto para permanecer sino como algo que tiene que transformarse y cuando eso no pasa “viene Nerón y le prende fuego” para construirla de nuevo como a él le gusta. A fines del siglo XVIII y principios del IXX, empieza a surgir la idea que hay ciertos elementos que deben ser preservados ante la velocidad que está tomando la transformación de la ciudad -revolución industrial y capitalismo mediante- y la necesidad de consolidar memoria e identidad.
– Es interesante saber cuál es el origen de la idea de empezar a preservar…
– El movimiento de preservación y restauración viene del capitalismo más desarrollado. No viene del socialismo. No es un invento de Stalin, Lenin o Marx. Viene de Inglaterra y Francia, los países más desarrollados y con mayor recambio urbano. De manera que es una clara expresión del capitalismo, no del capitalismo salvaje. No es un movimiento que intenta paralizar nada, por el contrario, intenta mirar de otra manera lo que tenemos en la ciudad y decidir cómo debemos conservar además de la manera en que debe regularse el crecimiento de la ciudad. A lo mejor si tenemos que conservar un área histórica habrá que hacer un sector donde se instalará la ciudad nueva, cosa que hicieron desde Puerto Rico hasta París. Otras ciudades no, por ejemplo Nueva York había decidido ser la ciudad más moderna del mundo, con los más altos rascacielos e imponiendo un modelo para el siglo XX. Hasta que hace diez o quince años en que pararon y en la actualidad sólo el municipio de Nueva York tiene 1500 inmuebles preservados. Esas decisiones implican políticas urbanas.
– Claro, pensar un plan estratégico para ver hacia donde y cómo va la ciudad…
– Si pero eso nos cuesta mucho a los argentinos ya que somos, en general, poco propensos a los planes sistemáticos a largo plazo. Esto implica que no se toma una decisión hoy y el año próximo la cambiamos ó cambia un gobierno y empezamos todo de nuevo. Sino que implica un plan de ordenamiento y que se mantenga. Es decir, cuando se decidió que esta ciudad tendría el concepto de centro de manzana, por el cual las manzanas coincidirían en los fondos para tener una especie de “bolsón” abierto, eso ya fue una decisión, que hasta fue criticada por Le Corbusier en 1929, pero fue una política que estableció una normativa sobre la ciudad para evitar que se pierda cualquier lógica urbana.
 – Parece difícil poder lograr eso…
– Parece difícil poder lograr eso…
– Sucede que hay algo muy arraigado como que uno es portador de verdades, un concepto instalado entre los arquitectos y no tanto en otras profesiones. El arquitecto es como una especie de redentor social, es alguien que tiene la verdad y que tiene que “catequizar” a aquellos que no la tengan. Cosa que le pasó, por deformación, a la gente que está en preservación aquello de “educar al soberano” como decía Sarmiento, sin preguntar si el “soberano” está educado o en todo caso, si quiere que lo hagan. En ese sentido es que el funcionario que llega considera que todo está mal hecho y que el lo puede arreglar haciendo tabla rasa con el pasado, en lugar de generar políticas a largo plazo.
Para el final una interesante definición de Daniel Schávelzon. “La preservación y la arqueología no están enfrentadas con la inversión inmobiliaria”.
– Sin embargo esa idea está instalada en algunos ámbitos…
– A toda persona que construye un edificio, el gobierno municipal le exige un estudio de suelos que es algo normal, razonable, que implica un costo de dinero pero que quien construye debe presentar para constatar que se puede construir en ese suelo, lo cual determina el tamaño de los cimientos entre otras cosas. Eso está internalizado entre los arquitectos, ingenieros y empresas constructoras. Lo que nosotros pedimos es la posibilidad de hacer un trabajo arqueológico, de las mismas características, cuando se va a hacer la obra. En la actualidad eso sucede a menudo debido a que tenemos una buena relación con los profesionales. Por eso, el Centro de Arqueología Urbana funciona en la Facultad de Arquitectura, que es el sitio donde se mueve el quehacer de la ciudad.