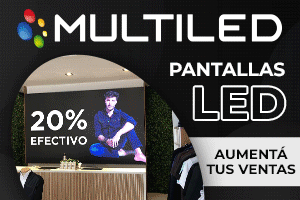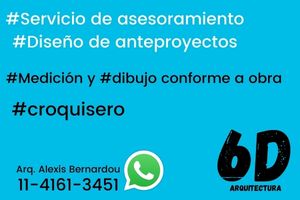En la historia de la arquitectura no han faltado quienes, ya sea por escapar de los confinamientos intelectuales de su época, de las restricciones físico-espaciales o por experimentar ideas y pensamientos en torno a la profesión misma, recurren al papel como medio de expresión único y último. Han recurrido a las dos dimensiones para recrear espacios arquitectónicos completamente imaginarios. Un legado de visiones alternativas sobre el mundo, la sociedad y sobre la arquitectura misma. La concepción arquitectónica como medio de lucha social e intelectual.

 Utopía, distopía y realidad. Para establecer las bases de esta discusión habría que indagar, aunque sea de manera superficial, sobre cuál es la relación entre arquitectura, utopía y distopía. Por principio de cuenta, si consideramos a la arquitectura la disciplina dedicada a construir y a erigir materialmente, y que estas construcciones son por definición concretas y objetuales, nos encontramos con que la arquitectura —por definición al menos— trata con lo construido o edificado. Por otro lado, la utopía o “lugar no existente” (del Griego ou-topos: el no-lugar) trata con aquello que no existe, con lo irreal o imaginario. Así pues, la pregunta obligada sería ¿en qué momento la una (dedicada a lo material) y la otra (dedicado a lo imaginario o no-material) se unen?
Utopía, distopía y realidad. Para establecer las bases de esta discusión habría que indagar, aunque sea de manera superficial, sobre cuál es la relación entre arquitectura, utopía y distopía. Por principio de cuenta, si consideramos a la arquitectura la disciplina dedicada a construir y a erigir materialmente, y que estas construcciones son por definición concretas y objetuales, nos encontramos con que la arquitectura —por definición al menos— trata con lo construido o edificado. Por otro lado, la utopía o “lugar no existente” (del Griego ou-topos: el no-lugar) trata con aquello que no existe, con lo irreal o imaginario. Así pues, la pregunta obligada sería ¿en qué momento la una (dedicada a lo material) y la otra (dedicado a lo imaginario o no-material) se unen?
Juan Antonio Ramírez (1991) nos dice que la “utopía, la esperanza, coexisten siempre con la llamada realidad…” Antes de ir más lejos, habría que definir eso que llamamos “realidad”. Se trata de un término filosóficamente escurridizo, el cual sería imposible de definir o estructurar en unas cuantas palabras, pero para fines de este ensayo habría que definirla de manera ontológica como “aquello que es” o lo que constituyen las cosas como se nos presentan en el día a día, por consenso, y que no son las cosas imaginadas. Así bien, ambos términos “realidad” y “utopía”, nos informa Ramírez, al ser conceptos o términos especulares, establecen una relación dialéctica. Esto es como decir que en la medida en que habitamos nuestro mundo fáctico y objetual, inevitablemente creamos también ese otro mundo, el imaginario, “el que podría existir en lugar del real”, que bien puede irse a un lado del espectro, hacia la utopía o lugar imaginado bueno;4 o en sentido contrario, hacia la distopía o lugar malo y de connotaciones negativas, aquel que “no desearíamos en lugar del que tenemos”.
Arquitectura y los lugares imaginados
Aún cuando la utopía, el “no-lugar”, pareciera epistemológicamente contraria a la disciplina que tiene como fin erigir o construir lo concreto, al hacer un recuento histórico nos damos cuenta de que la arquitectura y los lugares imaginarios siempre han disfrutado de una relación íntima y fructífera. La arquitectura imaginaria es amplia como la historia misma: los ejemplos van desde los mitos babilónicos del Arca de Noé o del Jardín del Edén —que la tradición judeocristiana toma prestados—, o la descripción del Templo de Jerusalén en la visión del profeta Ezequiel, pasando por las descripciones de las Siete Maravillas del Mundo por parte de Fischer von Erlach, la “Ciudad de Dios” (Civitas Dei) de Agustín de Hipona, la misma isla “Utopía” de Tomás Moro, la concepción pictórica de la “Ciudad ideal” de Piero della Francesca, la Torre de Babel imaginada y pintada por Brueghel, y hasta llegar a las ciudades y los edificios utópicos de Etienne-Louis Boullée y Claude Nicolas Ledoux, más un largo y posiblemente infinito etcétera.
Sin embargo, una cosa es que un pintor, un escritor, un crítico social o incluso un profeta bíblico imaginen lugares fantásticos; pero otra distinta es que lo haga un arquitecto. Es decir, un escritor o un pintor no ha dedicado su vida a una profesión cuyo fin último es construir, pero ¿qué hay de un arquitecto; aquel individuo cuya profesión tiene como fin último la construcción, la erección de lugares, de edificios, del manejo de lo concreto, de lo palpable? En ese sentido, ¿qué impulsa a un arquitecto a soñar con lugares que sabe no construirá nunca, a soñar con una arquitectura que jamás abandonará el papel en el que está dibujado? Y más aún, ¿qué finalidad pueden tener proyectos, ideas o conceptos arquitectónicos que no quieren o tienen la ambición de pasar a formar parte de la realidad?
Indaguemos ahora en estas cuestiones reparando en la vida y obra de uno de los arquitectos que le dedicó un bondadoso cuidado, tiempo y atención a la obra imaginada, incluso más que a la edificada.
Se trata de Giovanni Battista Piranesi, arquitecto y artista nacido en el Véneto en 1720, hijo de un maestro constructor y albañil que le enseño las artes de la construcción. Piranesi fue también educado por Giuseppe Vasi —reconocido grabadista de la época—, quien lo inició en el arte que lo inmortalizaría. Piranesi fue también un gran admirador del pasado romano, a tal punto que fue protagonista de un debate público con el francés Julien-David Le Roy, arquitecto y arqueólogo defensor del pasado griego, acerca de cuál era la civilización con los méritos artísticos y arquitectónicos más elevados. Tal vez más importante aún, se sabe que Piranesi fue un discípulo del más importante teórico italiano de la arquitectura de la época, el maestro Carlo Lodoli, quien debió de haber sido el que lo introdujo a los escritos del otrora olvidado y poco comprendido filósofo Giambattista Vico. Piranesi vivió una época dominada por la llamada Ilustración, un movimiento que en su afán de volcar luz sobre los oscuros recovecos del mundo místico que aún sobrevivía a finales del siglo XVII, en la forma de la alquimia, los demonios, las brujas y la filosofía Hermética, va “clarificando” poco a poco esos resquicios oscuros en favor del pensamiento intelectual racional. Así, poco a poco se imponen las leyes newtonianas de la ley universal de gravitación, y también vemos que el modelo ptolemaico del universo va dando paso al modelo heliocéntrico de Copérnico y Kepler. Más aún, se logra imponer la idea de que el raciocinio humano deberá ser ahora eminentemente matemático, tal como era postulado por el popular Descartes, actitud personificada en el naciente pensamiento científico que se guía a partir de ese momento por el modelo cuantitativo del método científico.
A Piranesi le debemos los mejores grabados del siglo XVIII de la decadente Roma de la época, comúnmente llamados Vedute (“Vistas”), en las cuales retrata los monumentos más importantes de la ciudad, como el Coliseo, el Arco Troyano, el Castello Sant’Angelo, la Piazza del Popolo, el Panteón Romano, y que eran muy bien recibidas —más bien compradas— por los turistas, principalmente británicos, que viajaban al sur europeo para realizar su Grand Tour, el obligado viaje de iniciación intelectual para los jóvenes aristócratas del norte europeo. Piranesi siempre insistió en hacerse llamar a sí mismo arquitecto, aunque sólo haya realizado una sola obra construida; la iglesia de Santa María del Priorato, en Roma, y es enigmático el hecho de que a pesar de que no le debieron de haber faltado comisiones arquitectónicas, al parecer no le interesó incursionar en el mundo de la arquitectura edificada.
Por otro lado, y de manera más enigmática aún, Piranesi realizó una serie de grabados misteriosos que han suscitado desde hace doscientos sesenta años —los que llevan de haberse impreso— grandes debates en su entorno. Estos grabados constituyen unas de las piezas de arquitectura fantástica más misteriosas y oscuras jamás creadas. Se trata de las famosas Carceri d’invenzione, las “Cárceles de la fantasía”. Se trata de grabados en los que Piranesi retrata mazmorras o calabozos poco iluminados, y en donde en ocasiones son apreciadas unas figuras humanas que languidecen junto a maléficos aparatos de tortura. En la mejor tradición de las visiones distópicas, Piranesi retrata un mundo subterráneo, alterno, que no es espejo del mundo exterior sino que, de manera más terrorífica aún, son una visión alterna de nuestro mundo interior, ese que encierra nuestra mente. Se ha especulado que Piranesi, conocido por su carácter reaccionario, realiza en las Carceri una abierta protesta en contra de ese mundo que está siendo dominado por la razón matemática y objetiva de la Ilustración, dibujando, en lugar de un mundo iluminado, uno oscuro, oprimente y que nos asegura que la razón matemática está muy alejada de esos calabozos.7 Inspirado quizá por los escritos de Vico, quien en su magnum opus Ciencia Nueva exponía la idea de que el hombre requiere de la dimensión mística y de la imaginación para poder construir y asir el mundo fenomenal, Piranesi nos ilustra la peor pesadilla intelectual y espiritual posible, aquella de la imaginación encarcelada y disminuida en calabozos que, para colmo, arquitectónicamente carecen de sentido.
Efectivamente, en la segunda edición de las Carceri, de 1761, Piranesi altera algunos de los grabados de tal manera que, aunque a primera vista parecieran lógicos en su concepción arquitectónica y en su perspectiva, a mayor detenimiento resultan completamente absurdas. Así pues, ese oscuro arquitecto del papel, artista magnífico y crítico de su entorno intelectual, optó por construir mundos imaginarios a edificar en el mundo real, con el fin de advertirnos de los peligros de encarcelar nuestra imaginación en favor de la que él consideraba la fría y calculada visión científica y racionalizadora de su tiempo. Mensaje tan fresco hace doscientos sesenta años, como hoy en día.
* Juan Antonio Ramírez, Edificios y sueños: Estudios sobre arquitectura y utopía (Madrid: Editorial Nerea, 1991), 20.
Fuente: