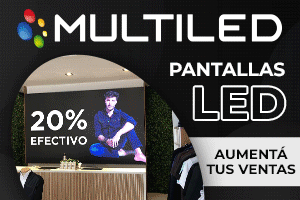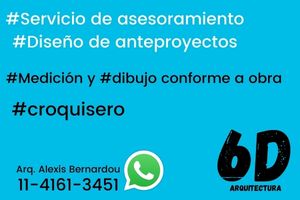En los albores del siglo XXI el planeta está altamente urbanizado: en el año 1900 vivía en ciudades uno de cada diez habitantes. En 1950 ya eran tres de cada diez. El año 2008 será recordado como el año en el que por primera vez en la historia más de la mitad de la población mundial fue urbana
Las ciudades son ecosistemas: son sistemas abiertos y dinámicos que consumen, transforman y liberan materiales y energía; se desarrollan y se adaptan; están determinados por los seres humanos e interactúan con otros ecosistemas. Por todo ello las ciudades deben ser analizadas y gestionadas como cualquier otro tipo de ecosistema (The European Environment State and Outlook 2010 Urban environment. EEA, 2011). Pero hay que tener en cuenta que como ecosistemas altamente artificiales, se sustentan en la explotación de los Servicios que otros ecosistemas les proporcionan (materiales, alimentos, energía, agua, etc.) y demandan la asimilación de lo que su metabolismo excreta a los ecosistemas cercanos (contaminantes, residuos, aguas fecales, etc.) y lejanos (gases de efecto invernadero). (EEA, 2010).
Este enfoque desde el punto de vista metabólico es el que tradicionalmente se ha realizado de los ecosistemas urbanos y las conclusiones son claras, existe una dependencia casi total del resto de ecosistemas no urbanos como proveedores de servicios de abastecimiento, regulación y culturales.

Indicadores como la Huella Ecológica de las ciudades nos dan idea de la presión ejercida sobre el territorio y de cómo la propia estructura y funcionamiento de las ciudades como ecosistemas van a marcar dicha presión (Wackernagel y Rees, 1996).
Este es el desafío al que se enfrentan hoy los ecosistemas urbanos, la restauración de servicios, tan necesarios para el bienestar humano, que se han ido perdiendo en el diseño del modelo actual de nuestras ciudades, como son:
- la regulación del aire, las aguas y el suelo, tan impactadas por las actividades urbanas;
- la capacidad para volver a producir alimentos, energía o equilibrar el ciclo hidrológico en sus demandas de grandes cantidades de aguas superficiales y subterráneas;
- las funciones biológicas propias de los ecosistemas que se desarrollan en su interior (zonas verdes, jardines, etc.) como la polinización o el control biológico de plagas y enfermedades;
- las actividades recreativas y de disfrute estético que en la actualidad generan un flujo de visitantes urbanos a los entornos naturales y especialmente a los espacios protegidos.
Todo ello equilibrando su metabolismo para disminuir la presión sobre el resto de ecosistemas a escala local y global.
Modelos urbanos
El importante dinamismo social y económico que han tenido los ecosistemas urbanos en las últimas décadas, el modelo de crecimiento y su diseño, basado en la preeminencia del vehículo privado como modo de desplazamiento, y el abandono del modelo de ciudad compacta, ha ejercido grandes presiones en su entorno con un incremento constante en la demanda de servicios y una generación constante de residuos que es necesario gestionar.
Los ecosistemas urbanos han perdido su capacidad de asimilar las alteraciones a las que el planeta se va a enfrentar en el futuro provocadas por el cambio climático. Los periodos y severidad de sequías, inundaciones, olas de calor, las subidas del nivel del mar y las alteraciones que pueden provocar en los sistemas de recogida de aguas, son algunos de los impactos que las ciudades van a tener dificultad para superar como consecuencia de un proceso de crecimiento que no ha tenido en cuenta la conservación de la funcionalidad de los servicios de regulación del propio ecosistema urbano y que es necesario volver a recuperar (EEA, 2010).
Aspectos como la contaminación atmosférica, la producción de ruidos, la falta de espacios públicos, la escasez de elementos de regulación climática, etc. son el resultado de una planificación urbana en la que se ha obviado el papel que desempeñan los servicios de los ecosistemas, especialmente los de regulación, a costa de la explotación intensiva de los externos de abastecimiento. Por ello, el bienestar humano de los propios habitantes de las ciudades se ha visto afectado con un incremento de efectos negativos sobre su salud, física y mental; sobre sus bienes, inundaciones e incendios en ecosistemas contiguos; y sobre su capacidad de adaptación a cambios externos, con una dependencia total para cubrir sus necesidades de materia y energía.
La expansión de los ecosistemas urbanos ha supuesto un incremento de los consumos de suelo y energía que amenazan el capital natural en los ambientes naturales y rurales, que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, eleva la contaminación atmosférica y acústica hasta niveles superiores a los límites para la salud humana y presiona sobre los Servicios de regulación de los ecosistemas.

Análisis de los servicios de los ecosistemas urbanos
Como hemos dicho, en los ecosistemas urbanos la planificación de su crecimiento se ha realizado sin tener en cuenta su capacidad de generar servicios para la sociedad. La intensificación de los ciclos de materia, agua y energía que se canaliza hacia los ecosistemas urbanos ha obligado a dedicar ingentes recursos humanos y económicos para evitar el impacto sobre los ecosistemas cercanos y la población, en muchas ocasiones con escasos resultados.
Por ejemplo, la alteración de los cauces fluviales en el interior de las ciudades sin respetar las zonas inundables ni la vegetación de ribera que actuaba como freno a las crecidas, ha derivado en la mayoría de las ciudades en la canalización de los cauces, acelerando el flujo de agua hacia el curso inferior y destruyendo el conjunto de servicios que esas masas de vegetación aportaban para el bienestar humano (protección climática, control de plagas, etc.).
El modelo de movilidad urbana, que se ha potenciado con el objetivo de incrementar la actividad económica en los núcleos urbanos, ha derivado en una alteración de la calidad del aire que provoca daños en la salud de sus habitantes. En ese modelo de movilidad se han sacrificado los espacios públicos, las zonas verdes, y con ello los servicios de regulación y culturales que ofrecen para la asimilación de los contaminantes atmosféricos, el ruido y la disminución del estrés de las personas.
La expansión de la ciudad fuera de los límites tradicionales del área urbana, con el argumento de ofrecer un tipo de vida tranquilo y más cercano a la naturaleza, ha destruido los ecosistemas cercanos y con ello los servicios que generaban. Además el proceso de destrucción compromete la conectividad entre los ecosistemas y aísla completamente las zonas verdes del interior de las ciudades de los ecosistemas cercanos. La población local de estas ciudades es la que ha sufrido el problema, tanto por el incremento de la movilidad con todo lo que ello supone, como por la pérdida de los servicios de regulación que la ciudad consumía de estos ecosistemas destruidos.
En relación a los servicios de abastecimiento, los ecosistemas urbanos no son capaces de suministrar todos los servicios necesarios para su funcionamiento y han demandado grandes cantidades de materia, agua y energía del resto de ecosistemas, algunos de ellos cercanos y otros más alejados, para garantizar su crecimiento y estabilidad. Esta necesidad se ha debido tanto al enorme flujo de población que se ha trasladado a vivir a entornos urbanos desde el medio rural como a la adopción de hábitos de consumo, que tienen como referencia la necesidad de un crecimiento continuo de la economía basado en el consumo de bienes, sin tener en cuenta la capacidad de los ecosistemas para suministrar los servicios que se demandan y menos aún su capacidad para regular el impacto generado.
Las ciudades actúan como islas de calor incrementando la temperatura en su interior por causa de la edificación, la planificación urbana y la falta de zonas verdes que atemperen la acción solar y favorezcan la evapotranspiración. Por todo ello la regulación climática debe ser uno de los servicios que más importancia puede tener en el futuro.
Las ciudades son las mayores contribuyentes al proceso de calentamiento global por sus altas emisiones de gases de efecto invernadero, procedentes de los vehículos privados, la demanda energética para climatización, la generación y tratamiento de residuos y la demanda de productos industriales.
Los planes de acción contra el cambio climático que se están elaborando y desarrollando en muchas ciudades están apostando por la necesidad de incrementar los sumideros de carbono a través del incremento de las zonas verdes y una gestión adecuada de las zonas periurbanas favoreciendo la regeneración de bosques, la creación de áreas de cultivo o de áreas de recreo.
Las áreas urbanas, como elementos creados de forma artificial por el ser humano, resultan complejas de gestionar si se adopta una visión de la ciudad como un sistema ecológico en el que las relaciones con el resto de ecosistemas, cercanos y lejanos, se establecen a través del flujo de servicios existente entre ellos. Las ciudades se gestionan desde administraciones locales, con límites administrativos fijados, sin embargo la red de la que dependen para su equilibrio y funcionamiento excede estos límites y las conexiones entre ellas crecen continuamente. Por ello, la primera necesidad que se plantea al abordar la gestión de los ecosistemas urbanos es la existencia de una serie de objetivos comunes y de una visión consensuada entre las distintas administraciones, agentes sociales y económicos y ciudadanía.
Cualquier acción nueva que se desarrolla en una ciudad va a tener repercusiones en otras ciudades (redes de comunicación, creación de lugares de ocio y/o negocio, nuevas viviendas, etc.), en otros ecosistemas cercanos (ocupación de riberas de ríos, presión de contaminantes, fragmentación de hábitats, etc.) y en ecosistemas lejanos (contaminación atmosférica, demanda de agua y energía, etc.). Eso quiere decir que en su planificación y ejecución se debe incorporar una visión global de los efectos que van a tener y de las medidas que se deben tomar para reducir los impactos negativos.
Pero también es necesario modificar la ciudad actual, para hacerla menos dependiente de otros ecosistemas.
El concepto de complementariedad ecológica de los usos del territorio se adecua perfectamente a este objetivo. En la planificación urbana es necesario complementar los usos del territorio convencionales con el ecosistema sobre el que se asienta (o asentaba) la ciudad. El respeto al ciclo hidrológico, a las capacidades y características de los suelos, a la biodiversidad existente y/o potencial, etc. y la necesidad de potenciar los servicios propios del ecosistema urbano, deben ser parte integrante de los planes de ordenación urbana de nueva redacción.
En la coyuntura actual, la conservación del ecosistema urbano pasa por recuperar los servicios que puede y debe proporcionar a la población y que hasta hace unas décadas seguía proporcionando en mayor o menor medida. Ya existen experiencias de cómo las áreas urbanas pueden adaptarse a estas perturbaciones y ahora es necesario incorporarlas en los procesos de gestión, algo que hasta ahora no se ha tenido en cuenta en estos ecosistemas.
Juan Carlos Barrios
Universidad Autónoma de Madrid
Fuente: Ecoticias